El abuelo vivió en el Jurásico

• Jo tí@, me he enterado que te has quedado sin móvil.
• Sí tí@, hace una semana que se me rompió y estoy esperando a que me regalen otro.
• Y, ¿cómo te apañas?
• Pues veo la tele con mis padres, hablo con ellos después de comer...
• ¿Y qué tal la familia?
• Muy bien, me parecen buena gente.
Este chiste se contó en casa en una reciente reunión familiar y fue el umbral de un largo paseo mental, con mis nietos como testigos, relatándoles cómo era la vida de los que hoy rebasamos los 75 años, cuando el móvil no era ni siquiera un embrión. El argumento lo ubico en Madrid donde yo sobrevivía, pero lógicamente se podría extrapolar a cualquier capital o gran ciudad de nuestra España. En los pueblos conjeturo un devenir diferente.

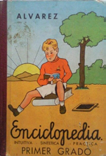
La narración la situé a finales de los años cuarenta; mi casa en el Madrid barriobajero de las corralas y el rastro, mi colegio a casi media hora de distancia, itinerario que diariamente salvaba en solitario, no había peligro, apenas circulaban coches. Alguno de los que se movían lo hacían con gasógeno, una especie de estufa adosada al vehículo que quemaba todo lo que podía arder, suplantando a la gasolina. A veces nos topábamos con el carruaje que transportaba la cerveza, tirada por dos soberbios caballos percherones, o la impoluta carroza negra, portando el ataúd camino del cementerio, también arrastrada por cuadrúpedos; ante su paso todos nos parábamos al tiempo de santiguarnos. Otros carros más frecuentes y mucho más modestos que compartían calzada, arrastrados por enjutas mulas eran los traperos, subían a las casas para recoger las basuras vecinales que ellos reciclaban aprovechando los escasos y diferentes detritus que dejábamos en las bolsas.
La pederastia no era noticia, por eso no era preciso que las mamás nos acompañaran al cole. Tampoco las necesitábamos para que cargaran con la mochila, de cartón piedra forrada de badana de exiguo peso. En su interior el material escolar de la época: la enciclopedia de primer grado de Luis Vives o Álvarez, la cartilla de caligrafía, la tabla de multiplicar, el catecismo, la pizarra, y el plumier, ¡en ocasiones de dos pisos!, albergando los pizarrines, el palillero y las plumas metálicas. Los tinteros con la tinta permanecían encastrados en los pupitres del colegio. Los días más fríos de invierno la mochila nos dejaba las manos libres, así podíamos meterlas en los bolsillos del abrigo, tan agradables, tan calentitos, porque mamá, antes de salir de casa, nos había introducido en ellos dos piedras caldeadas. Nos congregábamos en el patio y nos alineábamos en filas casi militarmente. Después cantábamos el “Cara al Sol” (hacía apenas ocho años había acabado la Guerra Civil) y con paso marcial nos dirigíamos a nuestras respectivas aulas, poniéndonos respetuosamente de pie cuando entraba don Manuel, que, como había estudiado magisterio, recibía el nombre de maestro, palabra entrañable hoy reemplazada por profe o tutor. Terminadas las clases regresábamos a casa sin deberes, no había semanas sabáticas, ni carnavales, ni otras fiestas escolares actuales, y con sólo una enciclopedia, sobraba el tiempo para estudiarla por completo en el colegio y darle algún repaso. No se había inventado la televisión, en muchas casas ni siquiera había radio, aquellos magnos aparatos con largos cables volados que servían de antena para poder oírlos, siempre emparejados con el elevador que los protegía de los frecuentes cambios de la corriente eléctrica.
Los juegos electrónicos que hoy enclaustran a nuestros infantes en la casa, en semi soledad, reemplazan a nuestras bulliciosas y divertidas calles, con juegos que pueden ser motivo para la próxima revista. Hoy quiero transcribir exclusivamente lo que leíamos para nuestro solaz, y el mercadeo que dicha lectura engendraba.


Había una publicación quincenal, que solazaba nuestras vidas con sus variopintos personajes: “EL TBO”, que costaba 25 céntimos de pesetas. Quiere decirse que con un euro de hoy podríamos comprar más de seiscientos ejemplares. La revista daba vida a “La familia Ulises”, sátira de una estirpe de clase media-alta que se esforzaban en aparentar un status social superior al que disfrutaban. “Eustaquio Morcillón y Babali”, un orondo cazador blanco que, en compañía de un negrito bonachón y miedoso, cazaban en África animales salvajes para venderlos en los circos. “Franz de Copenhague y los grandes inventos del TBO”, este genio hacía realidad estrafalarios inventos con una finalidad insustancial. “Josechu el Vasco”, estereotipo del vascuence robusto y pueblerino, dispuesto a ayudar a todos con su fuerza colosal. También Altamiro de la Cueva. Posteriormente, alternando con ésta, apareció otra revista humorística de divulgación semanal: “Pulgarcito”. Algunos de sus personajes han sido célebres hasta fechas no lejanas.


Empiezo mi recuerdo por los más excitables, no siendo que un olvido involuntario sea el origen para que me apliquen uno de sus correctivos: “Doña Urraca”, mujer de nariz ganchuda, antiparras redondas y escaso pelo terminado en minúsculo moño. Portaba un paraguas, siempre plegado, que usaba no para protegerse de la lluvia, si como arma ofensivo/defensiva para golpear a sus adversarios, sobre todo a su antagonista “Caramillo”. Otro personaje irascible y pegón que permutaba el paraguas por un bastón era “Don Berrinche”. Lejos de estos impulsivos estaba “Carpanta”, famélico personaje que vivía bajo un puente y que cada día debía de ingeniárselas para poder comer, siempre acompañado por su amigo “Protasio”. “El caco Bonifacio”, un delincuente rollizo y bonachón con antifaz y pañuelo al cuello que, intentando ejercer de ladrón, a menudo era engañado por tipos más avispados que él.


Los gemelos “Zipi y Zape”, cometiendo mil y una diabluras siempre reprendidas por sus padres: “Don Pantuflo y doña Jaimita”. “Las hermanas Gilda”, solteronas ambas: Leovigilda, escuálida y eternamente de mal humor, siempre tiraba por tierra los planes de ligue de su hermana Hermenegilda, de poca estatura, rechoncha e ingenua. “El loco Carioco”, con domicilio permanente en el manicomio, de donde se escapaba con frecuencia para correr estrafalarias aventuras. Con él cierro la lista con quienes he hecho una pequeña reseña, pero no quisiera olvidar a: Gordito Relleno, Filo Mochales, Pascual, criado leal; Don Pío, Leovigildo Viruta, don Ángel sí Señor, Cucufato Pí, El Reporter Tribulete y los incontables que con el paso del tiempo nacieron en esta y otras publicaciones.


Asimismo disfrutábamos con otro tipo de revistas, como “El guerrero del antifaz”, sus acciones se desarrollaban en la España de la Reconquista. Acompañado por su amigo Fernando combatían a los musulmanes, sobre todo al reyezuelo Ali Kan. Muchas mujeres le pretendían, entre otras: Zoraida y Aixa, pero él siempre permaneció fiel a su amada Ana María. Otro personaje fue “Roberto Alcázar”, impecablemente vestido que, con la colaboración de su ayudante Pedrín, hostigaba a los delincuentes. También ocupábamos nuestras horas libres leyendo “El Jabato”, “Hazañas Bélicas” o el “El Coyote”. Nuestras vecinas y amigas, compañeras en muchos juegos, compartían con nosotros las publicaciones humorísticas, para las otras tenían predilección por las netamente femeniles, como podrían ser “Florita”, “Estrellita”… Luego vieron la luz las novelas de M. L. Estefanía, libretos de 100 páginas, ambientadas en el Lejano Oeste, que costaban 5 pesetas (con un euro podríamos haber adquirido a la sazón unas 35 novelas). L@s chic@s, además de comprar estas publicaciones, también podíamos alquilarlos para ser leídos en las aceras de la calle donde se ubicaba la librería. Por este arriendo pagábamos unos cinco céntimos de peseta. Otra viabilidad de la que disfrutábamos era permutar algún ejemplar de nuestra propiedad, ya leído y deslucido, por otro de la papelería más moderno, en este caso abonábamos 5 o 10 céntimos dependiendo de cuanto ajado estuviese el aportado por nosotros. Existía la posibilidad del trueque con algún amigo o simplemente ceder o recibir alguno prestado. Muchos atardeceres, acomodados en la acera de nuestra calle, el amigo que tenía el privilegio de poseer la última publicación nos la leía, a la luz del farol, luminaria avivada por gas, que el farolero acababa de encender. En las noches del crudo invierno, en la mesa camilla, al calor del brasero, compartíamos la lectura con otros miembros de nuestra familia.
Cuando no existía el móvil, ni la tablet, ni el ordenador, yo sabía cómo se comunicaban algunas personas, entre ellas mi papá, que era telegrafista, un versado manipulando el Morse, donde se menguaban las palabras, lo mismo que se hace ahora en los whatsApp, muchos años más tarde. Cuando terminé la narración de mi batallita, perorata de cualquier abuelo, uno de los nietos profirió: ¡Jo abuelo, has vivido en la prehistoria!
Si quieres conocer otros artículos parecidos a El abuelo vivió en el Jurásico puedes visitar la categoría Historia.
Deja una respuesta

Tu articulo me ha hecho recordar a entrañables vecinos de la Rue del Percebe. No tengo ninguna duda de que ellos fueron la inspiración de series como "La que se avecina" o "Aquí no hay quien viva"